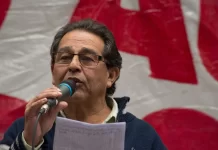Capítulo tomado del libro “Terrorismo y Comunismo” escrito por León Trotsky en combate a las posiciones de Kautsky.
Este texto no solo tiene gran importancia histórica, es totalmente actual. Sus lecciones fortalecerán a los trabajadores en las luchas que vendrán.
V. La Comuna de París y la Rusia de los Sóviets
Corto episodio de la primera revolución hecha por y para el proletariado y que terminó con el triunfo de sus enemigos. Este episodio (desde el 18 de marzo al 28 de mayo) duró setenta y dos días. P. Lavrov, La Comuna de París del 18 de marzo de 1871
Los partidos socialistas de la Comuna no estaban preparados
La Comuna de París de 1871 fue el primer ensayo histórico, débil aún, de dominación de la clase obrera. Nosotros veneramos el recuerdo de la Comuna a pesar de su experiencia demasiado limitada, de la falta de preparación de sus militantes, de la confusión de su programa, de la ausencia de unidad entre sus directores, de la indecisión de sus proyectos, de la excesiva turbación en las ejecuciones y del espantoso desastre que resultó de ella. Saludamos en la Comuna —según una expresión de Lavrov— a la aurora, aunque pálida, de la primera república proletaria. Kautsky no lo entiende así. Habiendo consagrado la mayor parte de su libro Terrorismo y Comunismo a establecer un paralelo, groseramente tendencioso, entre la Comuna y el poder soviético, ve las cualidades predominantes de aquélla allí donde nosotros vemos sus desdichas y sus equivocaciones.
Kautsky procura demostrar con gran ardor que la Comuna de París de 1870-71 no fue “artificialmente” preparada; antes bien, que surgió espontáneamente, cogiendo de improviso a los revolucionarios, mientras que la Revolución Rusa de octubre-noviembre, por el contrario, fue preparada minuciosamente por nuestro partido. Esto es indiscutible. Como no tiene el valor de formular con claridad sus ideas profundamente reaccionarias, Kautsky evita decirnos con franqueza si los revolucionarios de París de 1871 merecen ser aprobados por no haber previsto la insurrección proletaria y, por lo tanto, por no estar preparados para ella, o si nosotros debemos ser condenados por haber previsto lo inevitable y por habernos adelantado conscientemente a los acontecimientos. Toda la ex posición de Kautsky está escrita de tal modo que produce la siguiente impresión en el espíritu del lector: ha caído una desgracia sobre los comuneros (¿no manifestó un día su pesar el filisteo bávaro Volmar porque los comuneros en vez de irse a la cama se adueñaron del poder?), y por eso merecen toda nuestra indulgencia; los bolcheviques, por su parte, se han adelantado conscientemente a la desgracia (la conquista del poder), y eso no se les perdonará ni en este mundo ni en el otro. Plantear la cuestión de este modo puede parecer un absurdo increíble. Pero no por eso deja de ser me nos cierto que es una consecuencia inevitable de la posición de los “independientes kautskistas”, que meten la cabeza entre los hombros para no ver nada, y que no pue den dar un paso hacia adelante si antes no han recibido un golpe en la espalda.
“La principal preocupación —escribe Kautsky— de la Asamblea Nacional y del jefe de Ejecutivo elegido por ella, Thiers, fue la de humillar a París, quitarle su primacía de capital, su administración autónoma y, finalmente, desarmarle para lanzarse con seguridad al golpe de Estado. De esta situación nació el conflicto que produjo la insurrección parisiense. Se ve claramente que esta insurrección fue totalmente distinta del golpe de Estado del bolchevismo, que sacaba su fuerza del deseo vivo de paz, que tenía detrás de sí a los campesinos, que en la Asamblea no tenía enfrente a ningún monárquico, sino tan sólo a socialistas revolucionarios y mencheviques.
“Los bolcheviques alcanzaron el poder por un golpe de Estado sabiamente preparado, que les hizo dueños de una vez de toda la maquinaria política, la que utilizaron del modo más enérgico y desconsiderado para desposeer política y económicamente a sus adversarios, incluso los proletarios.
“En cambio, los más sorprendidos por la sublevación de la Comuna fueron los revolucionarios mismos. Y a una gran parte de ellos el conflicto se les vino encima cuando menos lo deseaban”.
Con el fin de que se formen una idea perfectamente clara del sentido real de lo dicho aquí por Kautsky a propósito de los comuneros aportaremos el siguiente testimonio interesantísimo:
“El 1 de marzo de 1871 —escribe Lavrov en su instructivo libro sobre la Comuna—, esto es, seis meses después de la caída del Imperio y algunos días antes de la explosión de la Comuna, los directores de la Internacional en París seguían sin tener un programa político”.
“Después de 18 de marzo —escribe este mismo autor— París estaba en manos del proletariado; pero los jefes de éste, des concertados por su inesperado poder, no tomaron las medidas de seguridad más elementales”.
“No estáis a la altura de vuestro papel, y vuestra única preocupación es esquivar las responsabilidades”, declaró un miembro del Comité Central de la Guardia Nacional. “Había en ello mucha de verdad —escribe Lissagaray, miembro e historiador de la Comuna—; pero la falta de organización previa y de preparación, en el momento mismo de la acción, obedece generalmente a que los papeles incumben a hombres que no tienen la suficiente altura para desempeñarlos”.
Resulta por lo que precede (más tarde aparecerá con más evidencia aún) que la carencia de un programa de lucha directa en los socialistas parisinos para la conquista del poder se explica por su amorfismo teórico y su desorden político, pero en modo alguno por consideraciones de táctica superiores.
Está fuera de duda que la fidelidad del mismo Kautsky a las tradiciones de la Comuna se manifestará sobre todo por la profunda sorpresa con que acogerá la revolución proletaria en Alemania, en la que él no ve más que un conflicto “profundamente indeseable”. Nosotros dudamos, no obstante, de que las generaciones futuras le honren por eso. La esencia misma de su analogía histórica no es más que una mezcla de confusiones, de reticencias y de arabescos.
Las intenciones que abrigaba Thiers con respecto a París, las abrigaba también Milyukov, sostenido por Chernov y Tsereteli, con respecto a Petrogrado. Todos, de Kornílov a Potrésov, repetían a diario que Petrogrado se había aislado del país, que no tenía nada de común con él, y que, depravado hasta la médula, quería imponer su voluntad a la nación. Desacreditar y rebajar a Petrogrado, tal era la tarea primordial de Milyukov y sus acólitos. Y esto ocurría en una época en que Petrogrado era el verdadero foco de la revolución, que no había logrado afianzarse en ninguna otra parte del país. Para dar a la capital una buena lección, Rodzyanko, ex presidente de la Duma, hablaba francamente de entregar Petrogrado a los alemanes, como se había hecho ya con Riga. Rodzyanko no hacía más que precisar lo que constituía el propósito de Milyukov, que Kerensky apoyaba con toda su política.
Como Thiers, Milyukov quería desarmar al proletariado. Pero lo peor era que por mediación de Kerensky, Chernov y Tsereteli, en julio de 1917, casi se había des armado al proletariado petersburgués. Este había recuperado las armas en agosto, cuando la ofensiva de Kornílov contra Petrogrado. Este nuevo armamento del proletariado fue un factor importante para la preparación de la revolución de octubre-noviembre. Así, pues, los puntos por los cuales opone Kautsky la insurrección de marzo de los obreros parisinos a nuestra revolución de octubre-noviembre coinciden en cierto modo.
¿Pero en qué se diferencian? Ante todo, en que Thiers realizó sus siniestros propósitos, en que París fue tomado y fueron asesinados miles de obreros, mientras que Milyukov fracasó lamentablemente ya que Petrogrado ha continuado como la ciudadela inexpugnable del proletariado, y los jefes de la burguesía rusa tuvieron que acudir a Ucrania a solicitar la ocupación de Rusia por los ejércitos del káiser. Esto ha ocurrido evidentemente, en gran parte, por culpa nuestra y estamos dispuestos a afrontar la responsabilidad que ello suponga. La diferencia esencial consiste también (y esto se ha hecho sentir más de una vez en el curso ulterior de los acontecimientos) en que mientras los comuneros partían con preferencia de consideraciones patrióticas, nosotros nos colocábamos invariablemente en el punto de vista de la revolución internacional. La derrota de la Comuna provocó la destrucción de facto de la Primera Internacional. La victoria del poder soviético ha conducido a la fundación de la Tercera Internacional.
¡Pero Marx —en vísperas de la revolución— aconsejaba a los comuneros no la insurrección, sino la organización! En rigor se comprendería que Kautsky aportase este testimonio para demostrar cómo se daba cuenta Marx de la gravedad de la situación en París. Más Kautsky, como todos los mandarines en la socialdemocracia, ve en la organización principalmente un medio de detener la acción revolucionaria.
Aunque nos limitemos al problema de la organización, conviene no olvidar que la revolución de noviembre estuvo precedida por los nueve meses de existencia del gobierno de Kerensky, en el curso de los cuales nuestro partido se ocupó, no sin éxito, de tareas de agitación y organización. La Revolución de Noviembre estalló después de que hubimos alcanzado una aplastante mayoría en los Sóviets de obreros y soldados de Petrogrado, de Moscú y, en general, de todos los centros industriales del país y transformado los Sóviets en poderosas organizaciones dirigidas por nuestro partido. En fin, teníamos detrás de nosotros a la heroica Comuna de París, de cuyo aplastamiento habíamos deducido que es misión de los revolucionarios prever los acontecimientos y prepararse para recibirlos. Una vez más, estos son nuestros errores.
La Comuna de París y el terrorismo
Kautsky no presenta un amplio paralelo entre la Comuna y el poder soviético más que para calumniar y menospreciar la viva y triunfante dictadura del proletariado en favor de una tentativa de dictadura que se remonta a un pasado ya remoto.
Kautsky cita con excesiva satisfacción una declaración del Comité central de la Guardia Nacional, fechada el 19 de marzo, sobre el asesinato de los generales Lecomte y Clement Thomas, cometido por los soldados: “Lo decimos indignados. Es una mancha de sangre con que quiere mancillar nuestro honor. Es una miserable calumnia. Nosotros no hemos ordenado nunca el crimen; la Guardia Nacional no ha participado en lo más mínimo en la perpetración del asesinato”.
El Comité central, naturalmente, no tenía por qué cargar con la responsabilidad de un asesinato en que no había intervenido para nada. Pero el tono patético y sentimental de la declaración caracteriza perfectamente la timidez política de estos hombres ante la opinión pública burguesa. ¿Deberíamos sorprendernos por ello? Los representantes de la Guardia Nacional eran, en su mayor parte, hombres de calibre revolucionario muy modesto. “No hay uno cuyo nombre sea conocido —escribe Lissagaray—. Son pequeñoburgueses, tenderos de ultramarinos, ajenos a las organizaciones, reservados y casi todos extraños a la política.”
“Un discreto sentimiento, algo temeroso, de terrible responsabilidad histórica y el deseo de sustraerse a ella lo más pronto posible —escribe Lavrov a este respecto— se transparenta en todas las proclamas del Comité Central, en cuyas manos cayó París”.
Después de haber citado, para vergüenza nuestra, esta declaración sobre la efusión de sangre, Kautsky, como Marx y Engels, critica la indecisión de la Comuna: “Si los parisinos —es decir, los comuneros— hubiesen perseguido a Thiers, quizá hubiesen logrado apoderarse del gobierno. Las tropas que salían de París no hubieran ofrecido la menor resistencia… Pero Thiers pudo escapar sin dificultad. Se le permitió que se llevase sus tropas y que las reorganizase en Versalles, donde las fortaleció, animándolas de un nuevo espíritu”.
Kautsky no puede comprender que son los mismos hombres y por las mismas causas quienes publicaron la citada declaración del 19 de marzo y los que permitieron a Thiers que se retirara a salvo y reorganizara su ejército. Si los comuneros hubieran podido vencer con sólo ejercer una influencia moral, su declaración hubiese tenido una gran importancia. Pero no fue éste el caso. En el fondo, su sentimentalismo humanitario no era más que el reverso de su pasividad revolucionaria. Los hombres a quienes por el capricho del azar les cayó en suerte el gobierno de París y que no comprendieron la necesidad de aprovecharse de él inmediata y totalmente para lanzarse en persecución de Thiers, para aplastarle sin remedio, para coger el ejército en sus manos, para efectuar la limpieza necesaria en el cuerpo de mando, para apoderarse de la provincia; estos hombres, digo, no podían, naturalmente, estar dispuestos a castigar con rigor a los elementos contrarrevolucionarios. Hay una conexión estrecha entre las cosas. Era imposible perseguir a Thiers sin detener a sus agentes en París y fusilar a los espías y conspiradores. Condenando el asesinato de los generales contrarrevolucionarios como un crimen abominable, hubiese sido pueril querer desarrollar la energía entre las tropas que hubieran perseguido a Thiers, mandadas por generales contrarrevolucionarios.
En la revolución, una energía superior equivale a una humanidad más elevada. “Precisamente los hombres que conceden tanto valor a la vida humana, a la sangre humana —escribe muy atinadamente Lavrov—, son los que deben hacer cuanto esté en sus manos por obtener una victoria pronta y decisiva y actuar después con la mayor rapidez posible para la su misión enérgica de los enemigos; pues sólo procediendo de este modo se puede tener el mínimo de pérdidas inevitables y de sangre derramada”.
La declaración del 19 de marzo puede, no obstante, ser apreciada más exactamente si se considera, no como una profesión de fe absoluta, sino como la expresión de un estado de ánimo pasajero sobrevenido al día siguiente de una victoria inesperada, obtenida sin el menor derramamiento de sangre. Totalmente ajeno a la comprensión de la dinámica de la revolución y al estado de ánimo que se modifica rápidamente a consecuencia de las condiciones interiores, Kautsky piensa por medio de fórmulas muertas y deforma la perspectiva de los acontecimientos con analogías arbitrarias. No comprende que esta generosa indecisión es, generalmente, propia de las masas en la primera época de la revolución. Los obreros no inauguran la ofensiva más que bajo el imperio de una necesidad férrea, como no establecen el terror rojo sino ante la amenaza de los asesinatos contrarrevolucionarios. Lo que Kautsky describe como el resultado de la moral elevada del proletariado parisiense de 1871, en realidad no hace más que caracterizar la primera etapa de la guerra civil. Hechos parecidos se han observado igualmente entre nosotros.
En Petrogrado, conquistamos el poder en octubre-noviembre casi sin derramamiento de sangre y hasta sin detenciones. Los ministros del gobierno de Kerensky fueron puestos en libertad inmediatamente después de la revolución. Aún más; después de que el poder hubo pasado a manos del Sóviets, el general cosaco Krásnov, que se había dirigido contra Petrogrado de acuerdo con Kerensky y había sido hecho prisionero en Gátchina, fue puesto en libertad, bajo palabra de honor, al día siguiente. “Magnanimidad” parecida a la que se ve en los primeros días de la Comuna. Pero que no por eso dejó de ser un error. El general Krásnov, después de haber combatido contra nosotros en el Sur, cerca de un año, después de haber asesinado a muchos miles de comunistas, ha atacado recientemente otra vez a Petrogrado; pero ahora en las filas del ejército de Yudenitch. La revolución proletaria se hizo más violenta después de la sublevación de los junkers en Petrogrado y, sobre todo, después de la rebelión —tramada por los cadetes, socialrevolucionarios y mencheviques— de los checoeslovacos en la región del Volga, donde fueron degollados miles de comunistas, después del atentado contra Lenin, el asesinato de Uritsky, etc.
Estas mismas tendencias, aunque sólo en sus primeras fases, las observamos también en la historia de la Comuna. Impedida por la lógica de la lucha, adoptó en principio el procedimiento de las amenazas. La creación del Comité de Salud pública fue dictada por muchos de sus partidarios, por la idea de terror rojo. Este Comité estaba destinado a “cortar la cabeza de los traidores” (Journal Officiel, núm. 123), y a “castigar la traición” (el mismo periódico, núm. 124). Entre los Decretos de “amenaza” conviene señalar la disposición del 3 de abril sobre el secuestro de los bienes de Thiers y sus ministros, la demolición de su casa, la destrucción de la columna Vendôme y, en especial, el Decreto sobre los rehenes. Por cada prisionero o partidario de la Comuna fusilado por los versalleses, debía fusilarse triple número de rehenes. Las medidas tomadas por la Prefectura de Policía, dirigida por Raoul Rigault, eran de carácter puramente terroristas, aunque no siempre conformes al fin perseguido. Su realidad era sofocada por el espíritu de conciliación informe de los directores de la Comuna, por su deseo de armonizar, mediante frases vacías, a la burguesía con el hecho acaecido, por sus oscilaciones entre la ficción de la democracia y la realidad de la dictadura. Esta última idea ha sido admirablemente formulada por Lavrov en su libro sobre la Comuna.
“El París de los ricos y de los proletarios indigentes, de los contrastes sociales, en cuanto Comuna política, exigía en nombre de los principios liberales una completa libertad de palabra, de reunión, de crítica del gobierno, etc. El París que acababa de hacer la revolución en interés del proletariado y que se había comprometido a realizarla en las instituciones, reclamaba, en cuanto Comuna del proletariado obrero emancipado, medidas revolucionarias, dictatoriales, contra los enemigos del nuevo régimen”.
Si la Comuna de París no hubiese fracasado, si hubiera podido sostenerse en una lucha ininterrumpida, se habría visto obligada, sin duda alguna, a recurrir a medidas cada vez más rigurosas para aplastar la contrarrevolución. Es verdad que, entonces, Kautsky no hubiera podido oponer los humanitarios comuneros a los bolcheviques inhumanos. Pero, en cambio, tampoco Thiers hubiese podido cometer su monstruosa sangría del proletariado de París. La historia, de todos modos, habría salido mejor parada.
El Comité Central absoluto y la Comuna ‘democrática’
“El 19 de marzo —refiere Kautsky—, en la reunión del Comité central de la Guardia Nacional, pedían unos que se marchase inmediatamente sobre Versalles; otros, que se apelase a los electores, y otros, que lo primero era adoptar medidas revolucionarias. Como si cada uno de estos pasos —según nos enseña nuestro autor con una gran profundidad de pensamiento— fuesen excluyentes, y no igualmente necesarios”.
En las líneas siguientes a éstas, que tratan de estos desacuerdos en el seno de la Comuna, nos ofrece Kautsky una serie de trivialidades sobre las relaciones recíprocas entre las reformas y la revolución. En realidad, la cuestión se planteaba así: si se quería tomar la ofensiva contra Versalles y hacerlo sin perder un minuto, era necesario reorganizar inmediatamente la Guardia Nacional y poner al frente de ella a los elementos más combativos del proletariado parisino, lo que hubiese provocado una deliberación temporal de París en su posición revolucionaria. Pero organizar las elecciones en París, haciendo salir de sus muros a la élite de la clase obrera, hubiese estado desprovisto de sentido, desde el punto de vista del partido revolucionario. Es cierto que la marcha sobre Versalles y las elecciones en la Comuna no se contradecían en lo más mínimo teóricamente, pero en la práctica se excluían: para el éxito de las elecciones había que suspender la marcha sobre Versalles; para el éxito de ésta, era preciso suspender las elecciones. En fin, si se ponían en campaña, el proletariado debilitaba provisionalmente a París, por lo que resultaba indispensable prevenirse contra todas las posibilidades de sorpresas contrarrevolucionarias en la capital; pues Thiers no se habría detenido ante nada con tal de encender, a espaldas de los comuneros, el incendio de la reacción. Era necesario establecer en la capital un régimen más militar; esto es, más riguroso. Los comuneros “se veían obligados a luchar — escribe Lavrov— contra una multitud de enemigos interiores que abundaban en París y que ayer mismo se sublevaron en los alrededores de la Bolsa y la plaza de la Vendôme, que tenían representantes suyos en la Guardia Nacional, que disponían de prensa, que celebraban asambleas, que mantenían casi al descubierto relaciones con los versalleses, y que se hacían más resueltos y audaces a cada nueva imprudencia o fracaso de la Comuna”. Era también preciso tomar simultáneamente una serie de medidas de orden económico y financiero para atender, sobre todo, a las necesidades del ejército revolucionario. Todas estas medidas —las más indispensables de la dictadura revolucionaria— difícilmente hubieran podido armonizarse con una gran campaña electoral. Pero Kautsky no comprende absolutamente nada de lo que es de hecho una revolución. Cree que conciliar teóricamente significa realizar prácticamente.
El Comité Central había fijado las elecciones para el 22 de marzo, pero carente de confianza en sí mismo, horrorizado de su ilegalidad, queriendo obrar de acuerdo con una institución más “legal”, entró en negociaciones, inútiles e interminables por otra parte, con la asamblea, desprovista de autoridad, de los alcaldes y diputados de París, dispuesto a repartirse el poder con ella, aunque no fuese más que para llegar a una acuerdo. Así se perdió un tiempo precioso.
Marx, sobre el cual Kautsky trata de apoyarse siempre, conforme a una vieja costumbre, no ha propuesto nunca que se eligiera la Comuna y se lanzara simultáneamente a los obreros a una campaña militar. En su carta a Kügelmann del 12 de abril de 1871, Marx escribía que el Comité Central de la Guardia Nacional había abandonado demasiado pronto sus poderes para dejar el campo libre a la Comuna. Kautsky, según sus propias palabras, “no comprende” esta opinión de Marx. La cosa; sin embargo, es bien sencilla. Marx se daba perfecta cuenta de que lo que debía hacerse no era correr tras la legalidad, sino dar un golpe mortal al enemigo. Si el Comité Central hubiese estado compuesto de verdaderos revolucionarios —dice con gran acierto Lavrov—, habría actuado de muy distinto modo. Hubiera sido imperdonable, por su parte, conceder diez días a sus enemigos antes de la elección y convocatoria de la Comuna, para que pudieran triunfar de nuevo en el momento en que los directores del proletariado abandonaban su misión y no se creían con derecho a dirigir al proletariado. La fatal falta de preparación de los partidos populares ocasionaba la creación de un Comité que consideraba obligatorios estos diez días de inacción.
Las aspiraciones del Comité Central, deseosos de entregar el poder lo más pronto posible a un gobierno “legal”, estaban dictadas menos por las supersticiones de una democracia formal, que, por otra parte, no faltaban, que por el miedo a las responsabilidades. So pretexto de que no era más que una institución provisional, el Comité Central, aunque tenía en sus manos toda la maquinaria del poder, se negó a tomar las medidas más necesarias y urgentes. Pero la Comuna no volvió a conceder todo el poder político al Comité Central, que siguió, sin molestarse mucho, inmiscuyéndose en todos los asuntos. De donde resultó una dualidad de poderes sumamente pe ligrosa, sobre todo en lo tocante a la situación militar.
El 3 de mayo el Comité envió a la Comuna una delegación que exigía que se le entregara de nuevo la dirección del Ministerio de la Guerra. Como dice Lissagaray, fue planteada otra vez esta cuestión: “Si convenía disolver el Comité Central o detenerlo, o si era necesario volverle a conceder la dirección del Ministerio de la Guerra”.
De un modo general se trataba, no de los principios de la democracia, sino de la ausencia de un programa de acción en ambas partes, y del deseo común, tanto a la organización revolucionaria absoluta, personificada en el Comité Central, como a la organización “democrática” de la Comuna, de que la parte opuesta, cargara con las responsabilidades, no renunciando por ello enteramente el poder. Semejantes relaciones políticas no son dignas de imitación.
“Pero el Comité Central —así se consuela Kautsky— nunca intentó discutir el principio de que el poder supremo corresponde a los elegidos por el sufragio universal… En este punto, pues, la Comuna de París fue lo contrario que la República de los Sóviets”. No hubo en ella unidad de voluntad gubernamental, como tampoco audacia revolucionaria, pero sí dualidad de poder, y el resultado fue su derrocamiento rápido y espantoso. En cambio —¿no es éste suficiente consuelo?— no se atacó en lo más mínimo al “principio” de la democracia.
La Comuna democrática y la Dictadura Revolucionaria
El camarada Lenin ha demostrado ya a Kautsky que pretender describir la Comuna como una democracia formal no es más que charlatanismo teórico. La Comuna, tanto por las tradiciones como por las intenciones de sus dirigentes —los blanquistas—, era la expresión de la dictadura revolucionaria de una ciudad sobre el país entero. Así ocurrió en la Gran Revolución francesa; lo mismo hubiera ocurrido en la revolución de 1871, si la Comuna no hubiese caído tan pronto.
El hecho de que en el mismo París el poder fuese elegido sobre la base del sufragio universal no excluye este hecho mucho más importante: la acción militar de la Comuna, de una ciudad, contra la Francia campesina; es decir, contra toda la nación. Para que el gran demócrata Kautsky pudiera estar satisfecho con razón habría sido preciso que los revolucionarios de la Comuna hubieran consultado con antelación, por medio del sufragio universal, a toda la población francesa para saber si debían o no hacer la guerra a las bandas de Thiers.
En fin, en el mismo París, las elecciones se efectuaron después de la huida de la burguesía, partidaria de Thiers, o por lo menos de sus elementos más activos, y tras la evacuación de los ejércitos del orden. La burguesía que quedaba en París, a pesar de toda su impertinencia, no temía menos las batallas revolucionarias, y bajo la impresión de este temor —presentimiento del inevitable terror rojo del porvenir— se celebraron las elecciones. Consolarse con que el Comité Central de la Guardia Nacional, bajo cuya dictadura —por desgracia, blanda e informe— se efectuaron las elecciones, no haya atacado el principio de sufragio universal, es, en realidad, dar estocadas en el aire.
Multiplicando las comparaciones inútiles, Kautsky se aprovecha de la ignorancia de sus lectores. En noviembre de 1917 elegimos también en Petrogrado una Comuna (la Duma municipal) sobre la base del mismo sufragio “democrático”, sin restricciones para la burguesía. En estas elecciones, a consecuencia del boicot que nos declararon los partidos burgueses, obtuvimos una aplastante mayoría[1]. La Duma, elegida democráticamente, se sometió por su propia voluntad al Sóviet de Petrogrado; es decir, creyó que el hecho de la dictadura del proletariado estaba muy por encima del “principio” del sufragio universal; y algún tiempo después se disolvía por iniciativa propia en favor de una de las Secciones del Sóviet petersburgués. De este modo el Sóviet de Petrogrado —verdadero padre del poder soviético— tiene, por gracia divina, una aureola “formalmente” democrática que no cede en nada a la Comuna de París.
En las elecciones del 26 de marzo fueron elegidos noventa miembros de la Comuna, quince de los cuales pertenecían al partido del gobierno (Thiers) y otros seis eran radicales burgueses, que no por ser en todo adversarios del gobierno, censuraban menos la insurrección de los obreros parisinos.
“Una república soviética no hubiera permitido que semejantes elementos hubieran presentado su candidatura, y menos tolerado que fuesen elegidos. Pero la Comuna, respetuosa como era con la democracia, no presentó el menor obstáculo a su elección”.
Ya hemos visto más arriba cómo disparataba Kautsky en todos los sentidos. En primer lugar, en la fase análoga de desenvolvimiento de la Revolución Rusa se han celebrado elecciones democráticas en el Municipio de Petrogrado, durante las cuales el poder soviético dejó en plena libertad a los partidos; y si los cadetes, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, que tenían su prensa con la que invitaban abiertamente a la población a que derribara el gobierno de los Sóviets, boicotearon estas elecciones y fue exclusivamente porque entonces creían que iban a acabar pronto con nosotros por la fuerza de las armas. En segundo término, no hubo en la Comuna de París democracia que agrupara a todas las clases. No había sitio en ella para los diputados burgueses, conservadores, liberales y gambettistas.
“Casi todos estos individuos —escribe Lavrov—, instantáneamente o no, pero pronto de todos modos, salieron de los Consejos de la Comuna; es verdad que hubieran podido ser los representantes de París —de la ciudad libre bajo la administración de la burguesía—, pero fueron destruidos por completo en la Comuna que, de grado o por fuerza, completa o incompletamente, encarnaba sin disputa la revolución del proletariado y la tentativa, aunque débil, de crear las formas de una sociedad que armonizasen con esa revolución”. Si la burguesía petersburguesa no hubiera boicoteado las elecciones comunales, sus representantes habrían entrado en la Duma de Petrogrado. Hubiesen permanecido en ella hasta la primera insurrección de los socialistas revolucionarios y cadetes, después de la cual —con o sin el permiso de Kautsky— habrían sido probablemente detenidos si no hubiesen abandonado la Duma a tiempo, como hicieron en cierto momento los miembros burgueses de la Comuna de París. El curso de los acontecimientos habría sido el mismo, excepto algunos episodios que hubiesen transcurrido de otro modo.
Glorificando a la democracia de la Comuna y acusándola al mismo tiempo por haber carecido de audacia en lo referente a Versalles, Kautsky no comprende que las elecciones comunales que se efectuaron con la participación en doble sentido de los alcaldes y diputados “legales”, reflejaban la esperanza de la conclusión de un acuerdo pacífico con Versalles. Este es, sin embargo, el fondo de las cosas. Los directores querían una alianza, no la lucha. Las masas no habían agotado aún sus ilusiones. Las pseudoautoridades revolucionarias todavía no habían tenido tiempo de ser lamentablemente derribadas. A todo esto se llamaba “democracia”.
“Debemos dominar a nuestros enemigos por la fuerza moral… —preconizaba Vermorel—. No hay que atentar contra la libertad ni la vida del individuo…”. Vermorel, que aspiraba a conjurar la “guerra civil”, invitaba a la burguesía liberal —a la que antes estigmatizara tanto— a constituir un “poder regular, reconocido y respetado por toda la población parisiense”. El Journal Officiel, publicado bajo la dirección del internacionalista Longuet, escribía: “El lamentable error que, en las jornadas de junio de 1848, armó a dos clases sociales una contra otra, no puede ya reproducirse más. El antagonismo de clases ha cesado de existir” (30 de marzo). Y más tarde: “En lo sucesivo ya no habrá discordias, porque nunca ha existido tan poco odio ni ha habido tan pocos antagonismos sociales” (3 de abril). En la sesión de la Comuna del 25 de abril, no sin razón se vanaglorió Jourde de que “la Comuna no hubiera nunca atacado en lo más mínimo a la propiedad”. Así creían ganarse la confianza de los medios burgueses y encaminarse hacia un acuerdo.
“Estas seguridades —dice muy atinadamente Lavrov— no desarmaron en modo alguno a los enemigos del proletariado, que sabían perfectamente la amenaza que suponía el triunfo de este último; al contrario, quitaron al proletariado toda energía combativa, y lo cegaron, intencionadamente, en presencia de enemigos irreductibles”. Pero estas debilitantes garantías estaban indisolublemente unidas a la ficción de la democracia. La forma de pseudolegalidad hacía creer que la cuestión podía resolverse sin lucha. “Por lo que toca a las masas de la población —escribe un miembro de la Comuna, Arthur Arnoult—, estaban convencidas, no sin razón, de la existencia de una acuerdo tácito con el gobierno”. Los conciliadores, impotentes para atraerse a la burguesía, inducían, como siempre, a error al proletariado.
Que en las condiciones de la inevitable guerra civil que empezaba ya, el parlamentarismo no expresaba sino la impotencia conciliadora de los grupos directores, es lo que acredita del modo más evidente la forma insensata de las elecciones complementarias para la Comuna (16 de abril). En aquel momento “no había más que votar”, escribe Arthur Arnoult. La situación era trágica, hasta el extremo de que no se tenía ni el tiempo, ni la sangre fría necesarias para que las elecciones generales pudiesen dar el resultado apetecido. “Todos los hombres fieles a la Comuna estaban en las fortificaciones, en los fuertes, en los puestos avanzados. El pueblo no concedía ninguna importancia a estas elecciones complementarias. En el fondo, no pasaban de ser parlamentarismo. No era aquél el momento de contar los electores, sino de tener soldados; no de saber si habíamos ganado o perdido en consideración para la opinión de París, sino de defender París contra los versalleses”. Estas palabras hubieran podido hacer comprender a Kautsky por qué no es tan fácil combatir en la realidad la guerra de clases con una democracia que las integre a todas.
“La Comuna no es una Asamblea Constituyente —escribía Milliére, una de las cabezas más finas de la Comuna—, es un Consejo de guerra. No debe tener más que un fin: la victoria; un arma, la fuerza; una ley, la salvación pública”.
“Nunca pudieron comprender —escribe Lissagaray, acusando a los líderes— que la Comuna era una barricada y no una administración”. No empezaron a darse cuenta hasta el fin, cuando ya era demasiado tarde, Kautsky no lo ha comprendido aún. Y nada hace prever que pueda llegar algún día a comprenderlo.
La Comuna fue la negación viva de la democracia formal, pues en su desarrollo marcó la dictadura del París obrero sobre la nación campesina. Este hecho se impone a todos los demás. Cualesquiera que fuesen los esfuerzos de los políticos rutinarios en el seno mismo de la Comuna para asirse a la visibilidad de la legalidad democrática, cada acción de la Comuna, insuficiente para la victoria, era bastante para convencer de la ilegalidad de su naturaleza.
La Comuna, esto es, el Municipio parisiense, abrogó la conscripción nacional. Tituló a su órgano oficial Journal Officiel de la République Francaise (Diario Oficial de la República Francesa). Aunque tímidamente, puso las manos en la Banca de Francia. Proclamó la separación de la Iglesia y el Estado y suprimió el presupuesto de cultos. Entabló relaciones con las Embajadas extranjeras, etc. Todo ello, en nombre de la dictadura del proletariado. Pero el demócrata Clemenceau, que vivía ya entonces y era ya hombre de vigor, se negó a reconocer este derecho.
En la asamblea del Comité Central declaró Clemen ceau: “La insurrección tiene un origen ilegal. Pronto parecerá ridículo el Comité, y sus Decretos serán despreciables. Además, París no tiene derecho a sublevarse contra Francia, y debe aceptar formalmente la autoridad de la Asamblea”.
La misión de la Comuna era disolver la Asamblea Nacional. Por desgracia, no pudo conseguirlo. Y Kautsky, ahora, trata de buscar circunstancias atenuantes a estos criminales designios.
Arguye que los comunistas tenían adversarios monárquicos en la Asamblea Nacional, mientras que nosotros, en la Asamblea Constituyente, teníamos en contra a… socialistas: socialistas revolucionarios y mencheviques. ¡Esto es lo que puede calificar un eclipse total de espíritu! Kautsky habla de los mencheviques y socialistas revolucionarios, pero olvida al único enemigo serio: los cadetes. Precisamente ellos constituían nuestro partido “versallés” ruso; esto es, el bloque de los propietarios en nombre de la propiedad, y el profesor Milyukov parodiaba cómo mejor podía al pequeño gran hombre. Desde muy pronto —mucho tiempo antes de la revolución de Octubre— Milyukov había empezado a buscar un Gallifet que creía haber encontrado, uno tras otro, en las personas de los generales Kornílov, Alexéyev, Kaledin, Krásnov; y después de que Kolchak hubo relegado a segundo término los partidos políticos y disuelto la Asamblea Constituyente, el partido cadete, único partido burgués serio, no sólo no le negó su apoyo, sino que, por el contrario, le dispensó una simpatía cada vez más grande.
Los mencheviques y socialistas revolucionarios no desempeñaron en Rusia ningún papel autónomo, como le ocurre por otra parte al partido de Kautsky en los sucesos revolucionarios de Alemania. Habían basado toda su política en la coalición con los cadetes, asegurándoles así una situación preponderante, que en modo alguno correspondía a la correlación de fuerzas políticas. Los partidos Socialrevolucionario y Menchevique no eran más que un aparato de transmisión, destinado a conquistar en los mítines y las elecciones la confianza política de las masas revolucionarias despiertas, para beneficiar con ello al partido Cadete imperialista y contrarrevolucionario, independientemente, claro está, del resultado de las elecciones. La dependencia de la mayoría menchevique y socialrevolucionaria con respecto a la minoría cadete no era más que una burla de la democracia mal disimulada. Pero esto no es todo. En todos los lugares del país donde el régimen “democrático” se perpetuaba lo bastante, sobrevenía inevitablemente un golpe de Estado contrarrevolucionario que acababa con ello. Así ocurrió en Ucrania, donde la Rada democrática, que había vendido el poder soviético al imperialismo alemán, se vió deshecha a su vez por la monarquía de Skoro padsky. Así ocurrió — y es la experiencia más importante de nuestra “democracia”— en Siberia, donde la Asamblea Constituyente, oficialmente gobernada por los Socialrevolucionarios y Mencheviques —a causa de la ausencia de los Bolcheviques—, y dirigida de hecho por los Cadetes, provocó la dictadura del almirante zarista Kolchak. Así ocurrió en el Norte, donde los miembros de la Constituyente, personificada por el gobierno del socialrevolucionario Tchaikovsky, no fueron más que figurones en presencia de los cuales actuaban los generales contrarrevolucionarios rusos e ingleses. En todos los pequeños gobiernos limítrofes ocurrió u ocurre lo mismo: en Finlandia, en Estonia, en Lituania, en Polonia, en Georgia, en Armenia, donde, bajo el pabellón aparente de la democracia, se afianza el régimen de los propietarios, de los capitalistas y del militarismo extranjero.
El obrero parisiense de 1871. El proletario petersburgués de 1917
Uno de los paralelos más ruines, que nada justifica y que es políticamente vergonzoso, trazado por Kautsky entre la Comuna y la Rusia soviética, es el que se refiere al carácter del obrero parisiense de 1871 y del proletariado ruso de 1917- 1919. Kautsky nos describe al primero como un revolucionario entusiasta, capaz de la más elevada abnegación, mientras que al segundo nos lo presenta como un egoísta, un utilitario y un desenfrenado anarquista.
El obrero parisiense tiene detrás de sí todo un pasado perfectamente definido como para necesitar de recomendaciones revolucionarias, o para tener que defenderse de las alabanzas del actual Kautsky. Con todo, el proletariado de Petrogrado no tiene ni puede tener por qué renunciar a compararse con su hermano mayor. Los tres años de lucha ininterrumpida de los obreros petersburgueses, primero por la conquista del poder, luego por su mantenimiento y afianzamiento, en medio de sufrimientos como no se han visto nunca, a pesar del hambre, del frío, de los peligros constantes, constituyen un hecho excepcional en los anales del heroísmo y la abnegación de las masas. Kautsky, como demostraremos, considera, para compararlos con la élite de los comuneros, a los elementos más oscuros del proletariado ruso. En nada se distingue, en este punto, de los sicofantes burgueses para los cuales los muertos de la Comuna son muchísimo más simpáticos que los vivos.
El proletariado petersburgués ha tomado el poder cuarenta y cinco años más tarde que los obreros de París. Este lapso de tiempo nos ha dotado de una inmensa superioridad. El carácter pequeñoburgués y artesano del París viejo y, en parte, del nuevo, es totalmente ajeno a Petrogrado, centro de la industria más concentrada del mundo. Esta última circunstancia nos ha facilitado considerablemente la labor de agitación y organización y el establecimiento de régimen de los Sóviets.
Nuestro proletariado está muy lejos de poseer las ricas tradiciones del proletariado francés. Pero, en cambio, en los primeros días de la presente revolución, el recuerdo de la gran experiencia fracasada de 1905 estaba todavía vivo en la memoria de la generación actual, que no olvidaba el deber de venganza que la habían legado. Los obreros rusos no han pasado, como los franceses, por la larga escuela de la democracia y del parlamentarismo que, en ciertas épocas, fue un factor importante para la cultura política del proletariado. Pero, por otro lado, la amargura de las decepciones y el veneno del escepticismo (que paralizan la voluntad revolucionaria del proletariado francés, hasta una hora que creemos próxima) no habían tenido tiempo de infiltrarse en el alma de la clase obrera rusa.
La Comuna de París sufrió una derrota militar antes de que surgieran, en toda su gran magnitud, los problemas económicos. A pesar de las excelentes cualidades guerreras de los trabajadores parisinos, la situación militar de la Comuna fue muy pronto desesperada:
la indecisión y el espíritu de conciliación de las esferas superiores habían engendrado la desagregación de las capas inferiores.
Se pagaba el sueldo de Guardia Nacional a 162.000 soldados rasos y 6.500 oficiales; pero el número de los que realmente combatían, sobre todo después de la salida infructuosa del 3 de abril, oscilaba entre 20 y 30.000 soldados.
Estos hechos no comprometen nada a los obreros parisinos, ni dan a nadie derecho a negar su valor o a considerarlos como desertores, aunque los casos de deserción no faltaran. La capacidad guerrera de un ejército requiere sobre todo la existencia de un organismo director regular y centralizado. Los comuneros no tenían siquiera la más pequeña idea de ello.
El Departamento de Guerra de la Comuna ocupaba, según la expresión de un autor, una cámara sombría donde todo el mundo se atropellaba. El despacho del ministro estaba lleno de oficiales, de guardias nacionales que exigían ora pertrechos militares, bien provisiones, o que se quejaban de que no se les relevase. Allí se les mandaba que fueran a ver al comandante de la plaza. “Algunos batallones permanecían en las trincheras de veinte a treinta días, mientras otros estaban siempre de reserva. Este abandono mató muy pronto toda disciplina. Los más valientes sólo querían depender de sí mismos; los demás se retiraban. Los oficiales hacían otro tanto; unos abandonaban sus puestos para correr en auxilio del compañero expuesto al fuego del enemigo; otros se iban a la ciudad” (P. Lavrov, La Comuna de París del 18 de marzo de 1871).
Semejante régimen no podía seguir impune. La Comuna fue ahogada en sangre. Pero halláis en Kautsky un consuelo, único en su género: “Nunca la guerra —dice, meneando la cabeza— ha sido el fuerte del proletariado”.
Este aforismo, digno de Pangloss, está a la altura de otro refrán de Kautsky, a saber: que la Internacional no es un arma de épocas de guerra, sino por naturaleza “un instrumento de paz”.
Todo el Kautsky de hoy se resume en el fondo en esos dos aforismos, cuyo valor apenas es superior al cero absoluto. “Nunca ha sido la guerra, ya ven ustedes, el fuerte del proletariado; tanto más cuanto que la Internacional no ha sido creada para un período de guerra”. El barco de Kautsky ha sido construido para navegar sobre las aguas mansas de los estanques, no para afrontar la plena mar y soportar los temporales. Si empieza a hacer agua y a irse a pique, lo fuerte sin disputa es la tempestad, son los elementos, la inmensidad de las olas y toda una serie de circunstancias imprevistas a las que no destinaba Kautsky su magnífico instrumento.
El proletariado internacional se ha impuesto la misión de conquistar el poder. Sea o no la guerra civil “en general” uno de los atributos indispensables de la revolución “en general”, de todos modos es indiscutible que el movimiento liberador del proletariado, en Rusia, en Alemania y en determinadas partes de la antigua Austria-Hungría, ha revestido la forma de una guerra civil a muerte, y no sólo en los frentes del interior, sino en los frentes exteriores. Si la guerra no es el fuerte del proletariado y si la Internacional obrera no vale más que para las épocas pacíficas, hay que hacer una cruz sobre la revolución y el socialismo, pues la guerra es uno de los fuertes del gobierno capitalista, que, con toda seguridad, no permitirá que el obrero conquiste el poder sin guerra. Ya sólo falta considerar lo que se llama “democracia socialista” como un parásito de la sociedad capitalista y del parlamentarismo burgués; es decir, sancionar claramente lo que hacen en política los Ebert, los Scheidemann, los Renaudel, y aquello contra lo cual creemos que Kautsky se eleva todavía.
La guerra no era el fuerte de la Comuna. Por esta razón fue aplastada. ¡Y cuán despiadadamente!
“Hay que remontar —escribía en su tiempo el escritor liberal moderno Fiaux— hasta las proscripciones de Sila, de Antonio y de Octavio para encontrar asesinatos parecidos en la historia de las naciones civilizadas; las guerras religiosas bajo los últimos Valois, la noche de la Saint-Barthélemy, la época del terror, no eran, en comparación, más que juegos de niños. Sólo en la última semana de mayo se levantaron en París 17.000 cadáveres de federados insurrectos… El 15 de junio se seguía matando todavía….
“…La guerra, en general, nunca ha sido el fuerte del proletariado…”.
¡Qué falso es esto! Los obreros rusos han demostrado que son capaces de dominar también la “máquina guerrera”. Esto significa un enorme progreso sobre la Comuna. No es una abjuración de la Comuna —pues la tradición de la Comuna no es impotencia—, sino la continuación de su obra. La Comuna era débil. Para llevar a cabo su misión, nosotros nos hemos hecho fuertes. La Comuna fue aplastada.
Nosotros asestamos golpe tras golpe a sus verdugos, la vengamos y tomamos el desquite.
* * *
De los 162.000 guardias nacionales que cobraban su sueldo, 20 ó 30.000 iban a la lucha. Estas cifras sirven de materia interesante para las deducciones que pueden sacarse del papel de la democracia formal en período revolucionario. La suerte de la Comuna no se decidió en las elecciones, sino en los combates contra los ejércitos de Thiers.
En el fondo, fueron estos 20 ó 30.000 hombres —la minoría más abnegada y luchadora— los que fijaron en los combates los destinos de la Comuna. Esta minoría no era una cosa aparte, no hacía más que expresar con más valor y abnegación la voluntad de la mayoría. Pero, de todos modos, no pasaron de ser la minoría. Los demás guardias nacionales, que se ocultaron en el momento crítico, no eran adversarios de la Comuna, no; la defendían activa o pasivamente, pero eran menos conscientes, menos resueltos. Sobre la arena de la democracia política, la inferioridad de su sentido social hizo posible la ilusión de los aventureros y de los caballeros de industria, de los parlamentarios pequeñoburgueses y de los tontos honrados que se engañaban a sí mismos. Pero cuando se vio que se trataba de una clara guerra de clases, siguieron, más o menos, a la abnegada minoría. Esta situación encontró su expresión en la creación de la Guardia Nacional. Si la existencia de la Comuna se hubiese prolongado, las relaciones recíprocas entre la vanguardia y la masa del proletariado se habrían reforzado cada vez más. Y la organización que se hubiese constituido y consolidado en el proceso de una lucha declarada se habría convertido en cuanto organización de las masas trabajadoras, en el órgano de su dictadura, en el sóviet de los delegados del proletariado en armas.
[1] No carece de interés hacer notar que en las elecciones comunales de 1871, en París, formaron parte 230.000 electores. En las elecciones municipales de Petrogrado del 9 de noviembre de 1917, a pesar del boicot que las declararon todos los partidos, excepto el nuestro y el de los socialistas revolucionarios, que casi no tenía ninguna influencia en la capital, tomaron parte 400.000 electores. París en 1871 tenía 2.000.000 de habitantes. Petrogrado en 1917 tenía los mismos habitantes que París en 1871. Hay que tener presente, además, que nuestro sistema electoral era incomparablemente más democrático, pues el Comité Central de la Guardia Nacional había hecho las elecciones sobre la base de la ley electoral del Imperio.